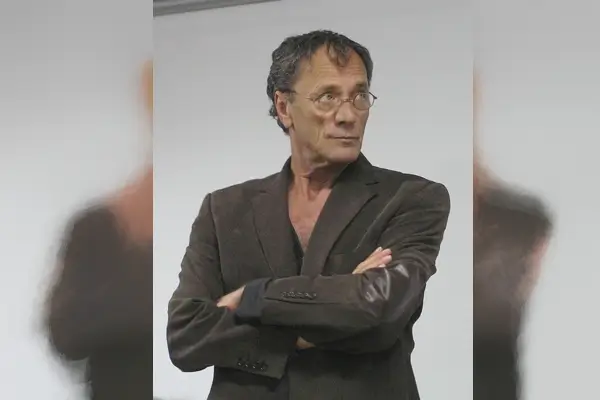Parashat Shoftim (Devarim 16:18–21:9) nos presenta dos pilares esenciales de una sociedad moral: la necesidad de una justicia activa e imparcial, y la regulación ética incluso de los momentos más extremos de la existencia humana, como la guerra. La Torá no solo reconoce que los conflictos armados pueden ser inevitables; también establece cómo deben conducirse para preservar la dignidad humana.
Antes de atacar, se ordena ofrecer la paz. Se exime del combate a quien acaba de casarse, construir una casa o plantar un viñedo. Se prohíbe destruir árboles frutales o atacar indiscriminadamente. Un sacerdote acompaña a los soldados para recordarles que luchan por algo más grande, pero también para establecer límites morales. Rambam codifica estos principios en Hiljot Melajim, y el Talmud (Sotá 44b) los desarrolla con detalle. Rashi y Sforno coinciden: la guerra no suspende la justicia.
Principios éticos como blanco de manipulación
Hoy sin embargo, el lenguaje de los derechos humanos y del "derecho internacional humanitario" se ha convertido muchas veces en un arma ideológica. Se exige a ciertas democracias cumplir con interpretaciones selectivas de estas leyes, mientras se absuelve a actores terroristas de toda responsabilidad. El resultado es una perversión moral: quienes respetan la ley son condenados, y quienes la violan deliberadamente se escudan en ella para victimizarse.
El terrorismo moderno ha aprendido a explotar estos principios. Utiliza escudos humanos, oculta arsenales en hospitales y escuelas, manipula imágenes y falsifica narrativas. Sabe que la opinión pública exige proporcionalidad, aunque su significado suele ignorarse o distorsionarse según conveniencia. Invoca el concepto de "crímenes de guerra", pero no distingue entre quien deliberadamente apunta a civiles y quien hace esfuerzos por protegerlos. Al contrario, el terrorista se escuda entre su propia población, usándola como barrera humana, y luego culpa a su oponente por las consecuencias de sus propios crímenes.
Este fenómeno se conoce como lawfare: el uso del derecho como arma de guerra. Incluso quienes legitiman el accionar terrorista, escudándose en el sufrimiento de un pueblo que en realidad desconocen, mediatizan este concepto para acusar a otros de los crímenes que ellos mismos cometen. El combate se traslada del campo de batalla al terreno de la percepción, el relato mediático y las instituciones internacionales.
¿Hasta dónde sostener los principios?
Surge entonces una pregunta incómoda: ¿hasta dónde sostener principios morales si pueden conducirnos a la derrota, sea física o simbólica? Aquí la tradición judía ofrece una respuesta clara: la justicia no exige ceguera.
Decir que "no se exige ceguera moral" significa que la ética no implica ingenuidad. El Rambam aclara que se debe ofrecer paz, pero si esta se rechaza y el enemigo actúa con traición, el compromiso ético no implica dejarse aniquilar. El Talmud enseña que quien se compadece del cruel terminará siendo cruel con los compasivos (Yalkut Shimoni, Shmuel I 121). La Torá manda respetar la vida humana, pero no pide que entregues la tuya a quien la desprecia.
En las artes marciales se dice que el adversario puede usar tu fuerza en tu contra. Algo similar ocurre en la guerra moral contemporánea: cuando los principios de justicia, compasión y legalidad son instrumentalizados por quienes no los respetan, el riesgo no es solo perder la guerra, sino vaciar de contenido el sentido mismo de la justicia.
El pensamiento crítico como defensa
Parashat Shoftim nos advierte contra ese riesgo. No hay justicia verdadera sin juicio crítico. No hay paz sin sabiduría. No hay ética sin responsabilidad. El desafío es inmenso: defender nuestros principios sin volvernos funcionales a sus enemigos. Pero también es una posibilidad luminosa: demostrar que, incluso en la guerra, es posible luchar sin perder el alma. Y que, frente al bombardeo de imágenes, titulares y juicios prefabricados, el pensamiento crítico es la única defensa real contra la manipulación y la mentira.