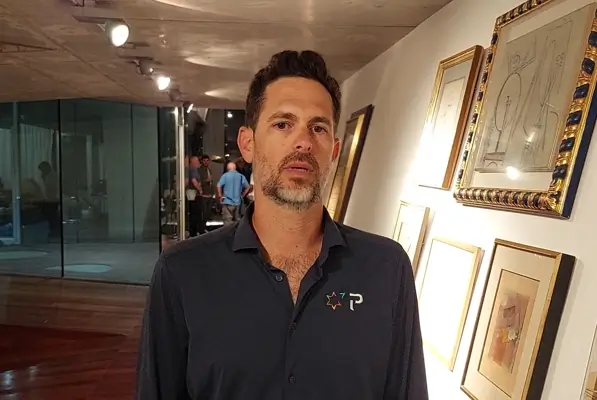Los medios públicos en Occidente enfrentan críticas constantes por su presunto sesgo al analizar la realidad política, tanto nacional como internacional. Este fenómeno es particularmente notorio en la cobertura del conflicto entre Israel y Gaza, donde algunos medios, incluida la radiotelevisión pública española (RTVE), parecen trascender el periodismo informativo para acercarse al activismo, adoptando posturas que, en ocasiones, rozan la apología del terrorismo.
Un problema estructural de los medios públicos es su tendencia a alinearse con narrativas dominantes, convirtiéndose en una cámara de eco de otras cabeceras de referencia. En el caso del conflicto Israel-Gaza, medios como El País, La Vanguardia, El Periódico o El Mundo han empleado términos cargados como "genocidio" o "limpieza étnica" para describir las acciones de Israel. Sin embargo, un análisis mínimamente riguroso de los hechos debería exigir mayor cautela antes de usar calificativos que, con la información disponible, resultan subjetivos y polémicos.
La narrativa predominante ha legitimado discursos extremistas que cuestionan la existencia misma del Estado de Israel, alimentando el auge del antisemitismo y el antisionismo.
En ciencia de la comunicación, la ventana de Overton define el rango de ideas aceptables en el discurso público sin que quien las exprese sea descalificado. En los últimos doce meses, esta ventana se ha desplazado de forma alarmante, en gran parte debido a la influencia de los medios. La narrativa predominante ha legitimado discursos extremistas que cuestionan la existencia misma del Estado de Israel, alimentando el auge del antisemitismo y el antisionismo. Este fenómeno no surge en el vacío: la cobertura mediática del conflicto establece una relación directa entre el lenguaje empleado y la percepción pública de las responsabilidades y soluciones al conflicto.
Un ejemplo revelador es la actividad en redes sociales de algunos periodistas de nuestro país, incluso de medios públicos, tal y como este medio comenta hoy en su editorial. La corresponsal de RTVE en Jerusalén declara en su perfil de X que su trabajo se centra en "informar con rigor sobre los crímenes de guerra en Gaza y las violaciones de derechos humanos". Sin embargo, sus publicaciones reflejan una visión sesgada, utilizando términos como "masacre" para referirse a cualquier baja palestina —sin contrastar con fuentes más allá de las proporcionadas por Hamás— y atacando frontalmente a quienes cuestionan su objetividad, presentándose como víctima mientras señala a otros por cuestionar los datos que ella da como hechos divinos.
Esta doble vara de medir se evidencia también en la cobertura de temas como los derechos humanos. Se da espacio a figuras como Greta Thunberg sin mencionar la opresión que enfrentan mujeres en Gaza, mientras se resaltan supuestos crímenes de Israel, ignorando el trato inhumano a los rehenes israelíes o destacando su "buena salud" al ser liberados. Asimismo, se enfatizan iniciativas como la "ayuda simbólica" de la flotilla de Thunberg, pero se omite que Israel facilitó la entrada de numerosos camiones de ayuda humanitaria el día anterior.
Cuando periodistas financiados por el contribuyente cuestionan la existencia del Estado de Israel […] comprometen su credibilidad como representantes de un medio público.
La falta de rigor en el uso de fuentes oficiales agrava el problema. Por ejemplo, el término "genocidio" se emplea sin matices, pese a que el fallo de la Corte Penal Internacional (CPI) de 2024 solo considera "plausibles" las acusaciones de Sudáfrica y exige medidas preventivas a Israel. En cambio, los eventos del 7 de octubre de 2023 son frecuentemente relativizados al describirlos como "masacre" entre comillas. Además, rara vez se destacan los esfuerzos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) para minimizar bajas civiles, a pesar de que estudios sugieren que la proporción de víctimas civiles en Gaza es menor que en otros conflictos urbanos modernos. Esta omisión contribuye a la demonización de Israel, afectando incluso a ciudadanos israelíes en el extranjero, quienes enfrentan restricciones debido a su servicio militar obligatorio.
Cuando periodistas financiados por el contribuyente cuestionan la existencia del Estado de Israel, niegan el papel de los países árabes en la guerra de 1948 o afirman que Israel rechaza una "paz real basada en el derecho internacional" sin ofrecer contexto histórico ni datos que sustenten su postura, comprometen su credibilidad como representantes de un medio público. La responsabilidad de un periodista, especialmente desde una posición privilegiada en Jerusalén o Tel Aviv con acceso a múltiples fuentes fiables, es verificar y contrastar la información, aclarar la fiabilidad de las fuentes y evitar presentar datos no confirmados como hechos. El lenguaje debe ser informativo, no emocional, permitiendo al público formar sus propias conclusiones.
En un contexto de sobreabundancia informativa, donde distinguir la verdad objetiva es cada vez más difícil, los medios no deben limitarse a repetir narrativas predominantes. Su deber es indagar, cuestionar y ofrecer perspectivas que desafíen los prejuicios establecidos. Repetir falsedades hasta convertirlas en verdades, como en la propaganda goebbeliana, no es periodismo: es activismo disfrazado.